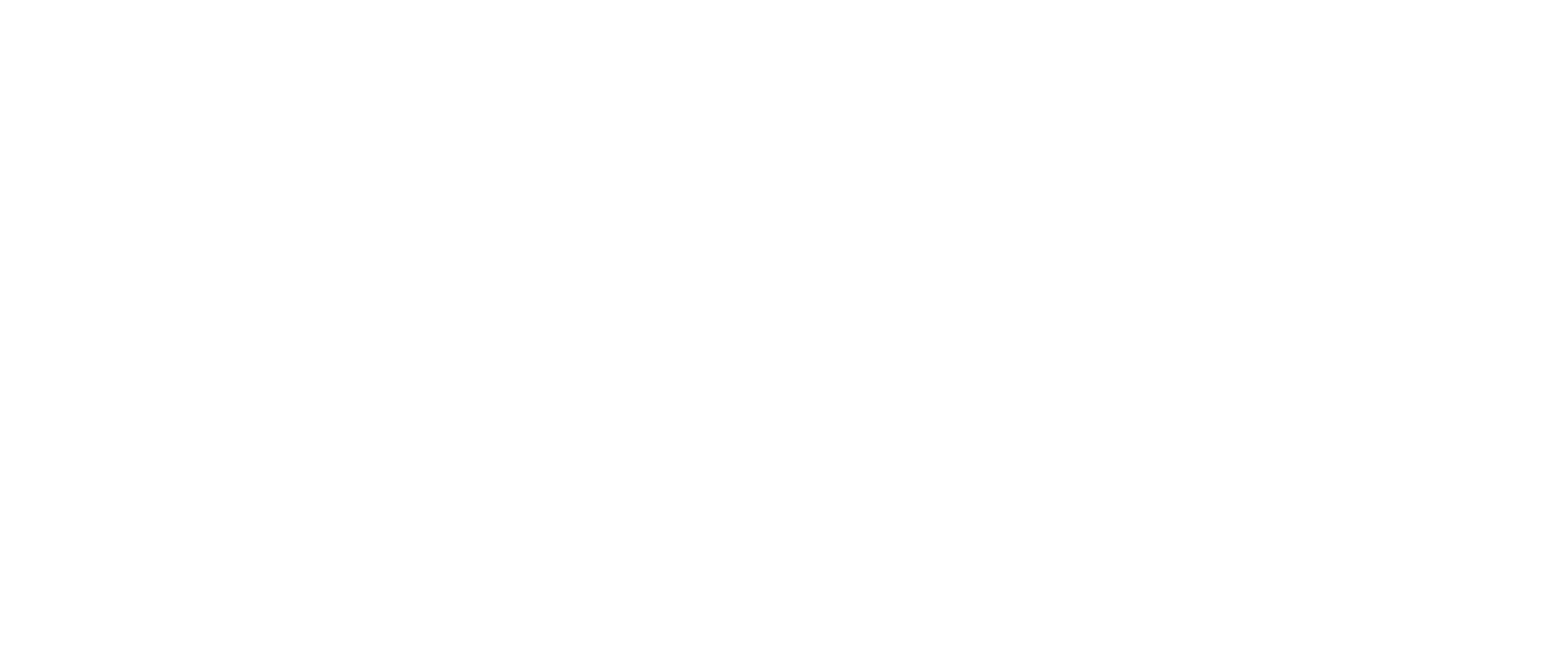Por: Aparicio López de León, estudiante de la licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Derecho, en la Universidad Rafael Landívar de Quetzaltenango. Participante del proyecto “Jóvenes por la Transparencia”, coordinado por el Frente Ciudadano Contra la Corrupción.
Este es un cuento popular anónimo que narra una pequeña historia. “Érase una vez un rey muy poderoso llamado Federico. El rey tenía un palacio en el campo para pasar el verano. En su palacio se celebraban grandes fiestas y conciertos musicales. En los bosques vecinos se organizaban grandes cacerías, a las que acudían príncipes, nobles, artistas, músicos y filósofos.
Pero había un molinero que tenía su molino muy cerca del palacio. En cuanto se levantaba un poco de viento, el ruido de sus aspas molestaba al rey y a sus invitados. También había quejas porque decían que el molino molestaba la vista de los paisajes desde el palacio y ahuyentaba la caza. Un día el rey Federico ordenó que trajeran al molinero a su presencia. «Tu molino es una molestia para el palacio», le dijo. «Estoy dispuesto a comprártelo». Pero el molinero se negó a vender el molino. Entonces el rey le inquirió: «¿sabes que si quiero puedo destruir tu molino sin tener que pagarte un solo céntimo?». Asustado, el molinero respondió: «Eso sería una grave injusticia, su majestad». Entonces el rey, señalando con el dedo hacia donde se encontraba la capital de su reino, le dijo: «para eso hay jueces en Berlín». El molinero planteó el caso ante el Tribunal de Berlín, que dictó una sentencia favorable a sus pretensiones.
El rey Federico, que había comenzado la destrucción del molino, acató la sentencia, paró al momento la demolición e indemnizó adecuadamente al molinero por todos los daños que le había causado.
Este cuento, que nació originalmente en Alemania, se ha esparcido por el mundo y se lo considera el primer exponente de la sujeción del poder al control de los tribunales. Este ha perdurado en la tradición oral, a pesar de las distancias y del tiempo, porque representa un ejemplo importante del papel de las cortes para el desarrollo de las personas y de la democracia.
Pone sobre la mesa el papel tan importante que tienen los jueces para una democracia cuando se comete una injusticia, pone también el ideal que los ciudadanos pueden encontrar en el poder judicial la protección de sus libertades y que este responderá con la imparcialidad rigurosa de sus funcionarios con el fin de proporcionar una resolución correcta y justa, pero también dentro de un plazo razonable; el cuento señala que el rey había empezado la destrucción del molino, y que se detuvo al tener el fallo, ¿Se imaginan si el tribunal hubiera tardado años en resolver? Quién sabe qué sería del molino y del molinero.
No solo tenemos que tomar en cuenta la independencia de un juez del presidente, debemos cuestionarnos qué tan independiente es de las asociaciones empresariales, de las organizaciones de la sociedad civil o de las organizaciones de crimen organizado. Un juez debe presentar fallos apegados al derecho independiente de las partes involucradas o de cualquier tercero que pueda tener interés en el proceso, no debe temer emitir juicios justos.
En la búsqueda de la justicia no importa si eres un molinero rural o el mismísimo rey; se respeta el principio que dicta que todos los hombres son iguales ante la ley. La justicia es igual para todos y, por tanto, si todos son iguales, nadie es superior a la ley, ni el molinero, ni el rey y en consecuencia tampoco los jueces.
Es de reconocer también en esta historia el papel del rey, que si bien comienza la destrucción del molino, acata sin objeción la resolución de los jueces. Él reconoce que la resolución es una resolución justa, que se da en cumplimiento estricto de la independencia de los organismos de poder y aún siendo el rey, la acata de manera inmediata.
Los jueces de Berlin no representan para nosotros algo literal, son un ideal de la búsqueda de la justicia. Un ideal que debe estar presente para construir el país que soñamos. Y aunque esta historia no nació en nuestro país, es un referente de cómo funciona la justicia y nos permite tener un rumbo: un ejemplo claro de que la independencia judicial es posible.
Este cuento otorga la seguridad de que cualquier molinero o rey puede presentar sus pretensiones ante las cortes y la justicia fallará a favor de quien corresponda, sin importar puesto, nombre, trabajo o papel en la sociedad. Es un medio para fortalecer la democracia, para garantizar un juego justo y un desarrollo basado en los méritos, otorga plena fe en los procesos y la tranquilidad de que la justicia llegará, imparcial y libre, porque de lo contrario no sería justicia.
Por Leonel González Postigo, Director de Capacitación, Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA).
Desde la firma de los Acuerdos de Paz a fines de la década del 90, en Guatemala se han producido avances muy notables en relación a la capacidad del sistema judicial para procesar y gestionar los conflictos de mayor impacto social. Sin embargo, este proceso de cambios aún se encuentra en marcha y el actual ciclo político nos enfrenta a la urgencia de salvaguardar la independencia de operadores que intervienen en la persecución y juzgamiento de casos de corrupción y derechos humanos.
Últimamente se han observado acciones de hostigamiento y criminalización en contra de fiscales, jueces y juezas que tienen a su cargo los delitos de mayor riesgo en el país, como su seguimiento por autos sin placas (patentes) o el sostenimiento de denuncias en su contra en sede fiscal que exceden ampliamente los plazos legales para que el Ministerio Público inicie acciones en su contra. Uno de los hitos más preocupantes de esta situación estuvo dado por la destitución del Fiscal Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, ordenada por Consuelo Porras, Fiscal General de la República, a mediados del año 2021, que llevó al exilio del ex fiscal Sandoval.
Este cuadro de situación significó que diversos organismos internacionales y misiones diplomáticas en el país expresaran su preocupación y llamaran a la protección de los operadores para que se garantice la lucha contra la impunidad. Tan es así que la Comisión IDH le otorgó medidas cautelares a jueces, juezas y fiscales y llamó a “a reafirmar la importancia que tiene la lucha contra la corrupción para combatir la impunidad mediante una justicia fortalecida, independiente e imparcial”[1].
Ahora bien, la coyuntura actual nos demuestra que el problema en torno a la independencia judicial es muy profundo y dice relación con una deuda que aún no se ha saldado desde la finalización del conflicto armado interno. Este problema se expresa en al menos dos dimensiones.
La primera dimensión está dada por el gobierno del Organismo Judicial, que actualmente está concentrado en la figura del Presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Organismo Judicial. La función de gobierno consiste en la dirección estratégica y fijación de políticas del Poder Judicial, orientadas a proteger la independencia judicial por fuera de la voluntad individual de cada juez o jueza. En el caso de Guatemala no solo se observa un solapamiento de funciones administrativas y jurisdiccionales con las de gobierno judicial, sino que como consecuencia de aquello no existen políticas activas de protección de la independencia y de actuación ante casos concretos que pongan en cuestión la labor de jueces y juezas con competencia en los delitos de mayor riesgo en el país.
En segundo lugar, al referirnos a la independencia judicial como uno de los principios constitucionales básicos relativos a la organización judicial, en general lo abordamos desde su perspectiva interna y externa. Sin embargo, tal como señalan Martínez y García Yomha, “a estas dos formas que reviste la independencia del juzgador habría que agregar una tercera: la independencia frente a la organización burocrática que los rodea. De este modo, ya no son los magistrados los que se ocupan de los asuntos sino que son sus subalternos quienes -asumiendo la función jurisdiccional- tomarán las decisiones en el caso concreto”[2]. Es decir, nos referimos a la división de labores jurisdiccionales de las administrativas en el trabajo cotidiano de cada juzgado o tribunal.
Si observamos los datos del Mirador Judicial del ICCPG, en particular el indicador 31 sobre tasa de suspensión de audiencias, podemos advertir que en promedio del año 2017 al 2020, por cada 100 audiencias realizadas se suspendieron 96[3]. Esto refleja que no se concibe a la audiencia oral y pública como el producto principal del sistema judicial y en efecto nos muestra el fracaso del actual sistema de gestión administrativa de Tribunales que año a año agudiza su ineficacia endémica.
El hecho de tomarse en serio una política de fortalecimiento de la independencia judicial exige un conjunto de acciones urgentes, que podríamos sintetizar en las siguientes tres:
- Democratización del gobierno judicial. La representación política del Organismo Judicial es una tarea muy grande para que la detente una sola persona, que además no posee una representación real de todo el cuerpo. Por lo tanto, se vuelve necesario aumentar las prácticas democráticas al interior del OJ y permitir que todos los magistrados y jueces elijan a un representante que presida el cuerpo por fuera de la Corte Suprema y cuya labor sea la conducción institucional y fijación de políticas de resguardo de la independencia judicial. Por ejemplo, algunas de sus tareas estarían dadas por el fortalecimiento de los órganos de mayor riesgo, la integración de los despachos judiciales de estos juzgados y tribunales, objetivar el sistema de distribución de causas entre los órganos de mayor riesgo o servir como interlocutora de estos jueces para que ayuden a descomprimir las presiones que sufren o los problemas que se les presenten.
- Un nuevo rol de la Corte Suprema. La máxima instancia judicial debiese convertirse en un órgano eminentemente jurisdiccional enfocado en la producción de jurisprudencia de calidad y que por lo tanto desconcentre las funciones de administración y gobierno en entes especializados.
- Una separación real de las funciones administrativas y jurisdiccionales en los Juzgados y Tribunales. Si bien en el año 2005 la Corte Suprema dictó un Reglamento a estos efectos, lo cierto es que en términos generales no se le da cumplimiento. Sería muy deseable avanzar hacia un modelo de gestión con servicios comunes y una administración profesionalizada que rompa con la actual dependencia burocrática de la figura del secretario y en la cual los jueces y las juezas abandonen definitivamente las funciones administrativas.
En épocas recientes, las instituciones del sistema judicial de Guatemala han demostrado tener una enorme capacidad para revertir contextos de ineficacia severa. El actual momento político que atraviesa el país requiere de un nuevo esfuerzo y liderazgo democrático que le devuelva credibilidad y eficacia a un sistema muy dañado que no logra escapar de la trampa de la impunidad.
[1] Cfr. https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/203.asp
[2] MARTÍNEZ, Santiago y GARCÍA YOMHA, Diego: La etapa preparatoria en el sistema adversarial: de la instrucción a la investigación penal, Del Puerto, Buenos Aires, 2014, p. 55.
Por: Jorge Manuel Beteta Carías, estudiante de la licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Derecho, en la Universidad Rafael Landívar. Participante del proyecto “Jóvenes por la Transparencia”, coordinado por el Frente Ciudadano Contra la Corrupción.
1. Génesis de la república, división del poder y epitafio del absolutismo.
Al momento de escuchar sobre el absolutismo, las instituciones democráticas tiemblan al recordar aquella sombra que, en su momento, subyugó a cualquier alma ajena al déspota monarca. Como su nombre lo indica, durante el absolutismo el monarca ostentaba y concentraba un poder absoluto, pudiendo decidir sobre la vida y muerte, riqueza o miseria; haciendo que conceptos como la voz y voto fueran algo tan desconocido como absurdo para cualquier otra persona.
Sin embargo, la ilustración llegó, en palabras del filósofo alemán Immanuel Kant, como: “der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit” (la salida del hombre de, por culpa propia, su falta de autonomía). Hasta que el hombre comenzó a cuestionarse la justificación del poder absoluto del monarca, que, si bien para algunos simpatizantes de la teoría del Contrato Social de Hobbes era algo natural y necesario para la vida en sociedad, para la gran mayoría de la población este poder se había convertido en martirio. Por citar un ejemplo, los plebeyos que, en tiempo de la Révolution française constituían más del 90% de la población, aún siendo la mayoría de la ciudadanía francesa, se encontraban subyugados al puño de hierro y voluntad del monarca absolutista. De este “despertar” se desprende la idea de la separación de poderes, designando límites al poder público de lo que pasaría a ser una república, dividiéndose, al menos como un esquema básico, en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, con sus propias formas de tensiones y controles interorgánicos. De este modo se evitaría regresar a la temida concentración absoluta de poder.
Se pasó de un concepto de gobernanza donde una persona perseguía, juzgaba y condenaba a una persona como su antojo dictara, a la división de poderes y al sometimiento de la ley, la cual sería administrada por el que, por su naturaleza, se convertiría en el regulador y arbitro letrado de la ley: el juez.
2. Juez como estandarte del cambio y protección
La figura del juez como administrador de justicia denota su importancia, no estando este sobre la ley, sino siendo meramente su administrador en virtud de la justicia, constituyéndose como el principal guardián en el caso de que el Estado, de forma arbitraria, pretendiera sobrepasarse o extralimitarse en sus funciones y facultades atribuidas por ley. El constitucionalista Ferdinand Lasalle en su obra “¿Qué es una constitución? plantea un ejemplo digno de ser rescatado: “supongamos que se deroga el pago de los impuestos, pero los soldados llegan a la casa del ciudadano y exigen el pago de impuestos. El ciudadano le cerraría la puerta a los soldados y, si estos intentasen obligarlo a pagar, llevándolo ante el juez, éste último dictaría a favor del ciudadano, y más reconoce que el ciudadano ha hecho bien al resistirse a la acción ilegal de la autoridad.” De este ejemplo se puede apreciar la importancia de un juez. Sin embargo, dentro del análisis se desprenderán características que son importantes para cumplir con su naturaleza.
El juez como administrador de justicia debe mantener su actuar restringido a lo que la legislación le permita, reiterando que el juez, si bien podrá ser un administrador y un funcionario con bastante poderío, siempre estará sujeto al imperio de la ley, estando sujeto a lo que el orden jurídico establezca. Asimismo, el juez debe ser imparcial, ya que al momento de ostentar tanto poder en sus funciones, es elemental que no se vea influenciado o manipulado para fallar en desapego a la ley, puesto que si este llegara a fallar en tal sentido, vulneraría no solo al ciudadano, sino su misma naturaleza.
3. Corrupción: apoplejía del Estado de derecho.
Habiendo entendido la naturaleza y la historia de la figura, queda claro como la corrupción y la captura progresiva de los poderes judiciales nos retrotrae a épocas oscuras, donde el ciudadano estaba desprotegido ante la maquinaria y poderío ilimitado del Estado. Algunos pretenderán alegar que los límites establecidos en la ley son límites claros al poder público, o incluso al actuar individual de la ciudadanía. Sin embargo, debemos recordar la locución latina atribuida al comediógrafo Plauto: homo homini lupus, en la que hace referencia al actuar maligno que tiene el hombre contra el mismo hombre. Es aquí donde el juez, dentro de su naturaleza, llega a impartir justicia, protegiendo al vulnerado. Pero si el juez se ve manipulado y pervertido por influencias dañinas, solamente se vulnerarán a los ciudadanos desprotegidos. Para la efectiva preminencia del Estado de derecho es menester proteger la independencia del juez. Recordemos: “Aquel que no conoce su historia, está condenado a repetirla”.